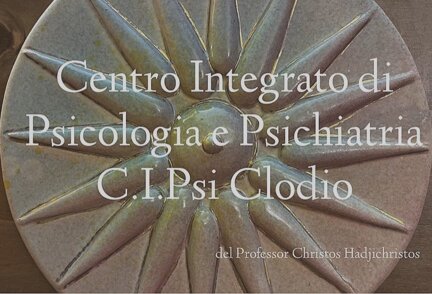El tratamiento integrado según el método síncrono-secuencial
El método integrado síncrono-secuencial, tiene sus raíces científicas en el concepto de reconocimiento cerebral y en el concepto de neuro-plasticidad:
el reconocimiento cerebral y la neuroplasticidad se basan en la posibilidad de que esto ocurra en un sistema fisiológicamente completo, cuando se "estimula" de una manera apropiada.
La presencia de factores de perturbación del equilibrio cerebral no permite establecer los procesos mentales (psicofísicos) en la base del reaprendizaje anterior.
La técnica utilizada con nuestro método permite, a través de un uso "moderno" de la farmacoterapia y un manejo prudente y modulado de la misma (cuando sea necesario), iniciar procesos psicoterapéuticos, psicoeducativos y de rehabilitación típicos de la óptica de la neurociencia.
La posibilidad ofrecida es investigar de manera científica, tanto clínica como técnica, los problemas manifestados y / o evocados por una primera visita, luego seguir una ruta de evaluación altamente científica con medios técnicos de primera calidad y científicamente válidos.
Caricamento Twitter....