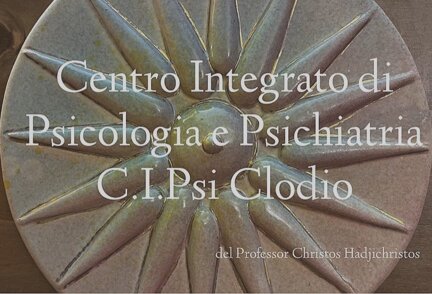La vida profesional del Profesor Christos Hadjichristos a través de los cambios en la Psiquiatría Italiana
Después de obtener la licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad “Sapienza” de Roma, en 1967 me inscribí en la Escuela de Especialización en Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales de la misma Universidad; en ese entonces, el Director era el profesor Mario Gozzano.
¿Qué la llevó a emprender el camino de especialización en Neuropsiquiatría?
La “elección” de la Neuropsiquiatría se realizó al final de la Facultad de Medicina, también gracias al afortunado encuentro con quien luego se convertiría en mi gran amigo y colega, el futuro Profesor Andreas GiannaKoulas, lamentablemente fallecido en 2020. Nuestra colaboración y la convivencia durante años fueron un momento profundamente formativo para ambos. La amistad era tan profunda que cuando, en los años 70, el colega regresaba de Londres cada mes (recordemos que Giannakoulas fue la última persona viva que trabajó con Anna Freud, M. Klein, D.W. Winnicott y muchos otros de la Tavistock de Londres) a menudo era huésped en mi casa.
Durante la especialidad, asistí con asiduidad a las salas, mi “curiosidad” y las ganas de aprender lo máximo posible me llevaron a pasar la mayor parte de los días en las salas de Neurología y Psiquiatría.
Eran los años de la revolución cultural y de los movimientos de 1968: En la Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales en ese periodo estaban presentes los más grandes Maestros que han hecho la Historia de la Psiquiatría (campo por el cual yo sentía mucha atracción). Solo por citar algunos nombres: Los profesores Bruno Callieri, Giancarlo Reda, Gaspare Vella, Sebastiano Fiume, Luigi Frighi, además de los colegas de los cursos anteriores al mío: Nicola Ciani, Tommaso Losavio, Pier Luigi Scapicchio, Luigi Cancrini, Marisa Malagoli Togliatti, Nicola Lalli, Alberto Gaston y muchos otros. Cada uno de ellos tuvo posteriormente un papel importante en el panorama de la Psiquiatría italiana.
Tuve la suerte de trabajar con cada uno de ellos: seguía con mucha atención la discusión de los “Casos clínicos” y trataba de captar de cada uno de ellos una parte de su “sabiduría”. ¡Cuánta nostalgia por las reuniones que se celebraban al final de la ronda del departamento! Cada paciente era estudiado desde cada punto de vista: psicopatológico, fenomenológico, psicodinámico. Aprendí pronto que solo un diagnóstico atento y preciso lleva a una terapia correcta.
¿Cómo continuó su vida profesional?
Llevé conmigo este bagaje cultural a mi primera experiencia laboral en la Clínica psiquiátrica “Villa Armonia”, donde en poco tiempo me convertí en un punto de referencia.
En mi curso de Especialización conocí a una colega monja perteneciente a la Congregación “Casa de la Divina Providencia”. Me habló de una realidad que hasta entonces no conocía: el Hospital Psiquiátrico “Santa María Inmaculada” de Guidonia, que formaba parte de un gigante creado por la Congregación que gestionaba las instituciones psiquiátricas manicomiales del sur de Italia. El Instituto de Guidonia albergaba a unos 1.200 internados y todo el grupo formado por cuatro Institutos acogía a unos 5.000 pacientes psiquiátricos.
Esta monja quiso a toda costa que fuera a trabajar en lo que, posteriormente, se llamó Hospital Psiquiátrico, pero que en realidad era un manicomio.
Estaba en vigor la Ley de 1904 que regulaba la organización de Institutos creados para “recoger” a todas las personas que eran “peligrosas para sí mismas y para los demás” o que “constituían escándalo público” y que debían ser custodiadas, por lo tanto, no un lugar de cura, sino de custodia y vigilancia.
Provenientes de experiencias aisladas y elitistas, el impacto con esa realidad fue muy duro: me encontré frente a una mezcla de pacientes esquizofrénicos, cerebrópatas, oligofrénicos, arterioscleróticos (hoy diríamos dementes), alcohólicos, vagabundos. En fin, eran los “locos”, el receptáculo de la exclusión social. El de Guidonia era considerado un “cronicario”. Muchos internados eran trasladados de otros manicomios (entre ellos Santa Maria della Pietà de Roma) porque eran considerados “irrecuperables”. De ellos, de su historia, no se sabía nada: pocas líneas escuetas en el informe de traslado. De muchos ni siquiera se conocía el año de nacimiento, en el informe simplemente estaba escrita la edad (¿que databa de cuándo?). Eran personas sin identidad.
Con la valiosa colaboración de las asistentes sociales comenzamos a “recuperar” los datos de registro de los internados y a reconstruir sus historias.
Paralelamente a la actividad en los departamentos, continuaba su compromiso en el estudio y la investigación clínica…
Exactamente. En aquellos años, junto con los colegas Losavio, Scapicchio, Baroni y Tramontana, coordinados por el profesor Gaspare Vella, pensamos en verificar estadísticamente cuánto el curso de la esquizofrenia en sus resultados estaba condicionado por la institucionalización. Analizamos a 325 pacientes esquizofrénicos de ambos sexos y con al menos 10 años ininterrumpidos de internamiento. Los resultados, analizados estadísticamente por A. Serio, fueron publicados por “Il Pensiero Scientifico” en un libro titulado “Gli esiti della Schizofrenia”.
Seguía trabajando en la clínica privada donde se hospitalizaban pacientes en fase aguda y me había convertido en el responsable de las terapias, pero cada vez comprendía más claramente que mi compromiso como psiquiatra no podía ignorar esa realidad que había experimentado de primera mano en aquellos días de asistencia al Manicomio.
Mi vida profesional se dividía entre lo que, en aquella época, se definía como “pequeña psiquiatría” y “gran psiquiatría”.
¿Cómo comenzó el cambio dentro de la “Gran Psiquiatría”?
Entrar en los pabellones y ver que muchos pacientes estaban atados (hoy diríamos contenidos) con trozos de sábanas a la cama, a los bancos y a veces a los radiadores, algunos con la camisa de fuerza, tuvo un impacto tan relevante que decidí empezar con lo que me parecía la intervención prioritaria: Dividir a los pacientes en pabellones separados según su patología. Para hacer esto, pasaba mucho tiempo dentro de los pabellones, en realidad enormes salas que servían de sala de estar y comedor, mientras que los dormitorios estaban en los pisos superiores. Traté ante todo de ganarme la confianza de los pacientes, pero sobre todo la confianza del personal encargado de la “custodia” y la asistencia.
Fue necesario mucho tiempo y esfuerzo para modificar el enfoque del personal hacia los enfermos. El miedo que sentían se percibía y nadie se acercaba a ellos salvo para defenderse. Las salas y los dormitorios estaban desprovistos de todo, los bancos, en las llamadas gimnasios (patios al aire libre cercados), estaban fijados al suelo. Cada objeto era considerado peligroso: a los internados se les permitía comer solo con una cuchara que servía para cualquier alimento.
La ley de 1904 “Sobre los manicomios y los alienados” establecía la obligación de custodia, los internados eran automáticamente declarados incapaces de entender y de querer y sometidos a tutela, perdían todo derecho civil y el internamiento se registraba en el registro judicial y en el extracto del acta de nacimiento.
En realidad, la normativa en materia de salud mental ya había experimentado un cambio con la ley n.º 431 de 1968, que hacía posible el ingreso voluntario y la abolición del registro en el expediente judicial.
En ese año comenzaba la experiencia de “negación institucional” de Franco Basaglia en Gorizia, seguida por otras realidades manicomiales en varias ciudades italianas.
Este clima de cambio reforzó mis convicciones sobre la necesidad de humanizar las dinámicas asistenciales dentro de las salas.
¿Cuáles fueron los primeros cambios concretos que logró instituir?
En 1972 asumió el cargo de Director Sanitario el profesor Bruno Callieri, un gran nombre en el panorama de la Psiquiatría y mi gran Maestro ya en los años de la especialización.
Tuve su confianza y su apoyo en todos los cambios que seguía realizando. A Él va toda mi gratitud por haberme apoyado incluso contra la parte más conservadora del cuerpo sanitario.
Así comencé a “liberar” a los pacientes de las contenciones incontroladas. Instituí un registro en el que el personal encargado de la asistencia debía anotar el motivo de la contención, que debía ser autorizada cada vez por el médico.
Aunque ya desde finales de los años cincuenta se habían introducido los primeros psicofármacos, en los manicomios se seguían utilizando predominantemente las terapias biológicas como la piretoterapia, la insulinoterapia, la electroshockterapia.
La experiencia que había adquirido en la clínica privada con pacientes agudos fue útil para empezar a utilizar los psicofármacos también con los pacientes llamados “crónicos”. El uso de tales terapias me ayudó en la labor de “liberalizar a los locos”.
Después de 6 meses, el número de pacientes contenidos se había reducido a la mitad y después de 1 año casi se había reducido a cero.
Dentro del pabellón, que albergaba a unos 380 ingresados divididos en 7 salas, estaba la barbería situada en el mismo pasillo pero no era frecuentada por nadie: Había mucha desconfianza, mucho miedo, pero ¿quién tenía miedo de quién?
Empecé yo mismo: Me senté en la silla del barbero y me corté el pelo: Una pequeña cosa que, sin embargo, tuvo en poco tiempo el efecto esperado. Incluso llevé a mi hijo, Aristóteles, que en ese entonces era un niño de 6/7 años. Bastaron pocos días y el ejemplo fue seguido por los internados, ya libres de salir de las salas cuyas puertas estaban abiertas, aunque solo al pasillo del pabellón.
¡Era el primer paso para poder intentar la apertura del pabellón hacia el exterior!
Otro cambio profundo afectó las salidas del pabellón hacia las avenidas del enorme parque en el que se encontraba el manicomio. Los internados salían en “rebaño”, bajo el control de 2 “guardianes”.
¿Por qué no invertir el sistema? Dispuse, entonces, que en las avenidas hubiera enfermeros que, paseando, “vigilaban a distancia” a los internados que salían libremente a dar su paseo, individualmente o en pequeños grupos.
¿Cómo estaba organizado el Manicomio y cómo modificó esa realidad?
Como todos los manicomios, el de Guidonia también era una pequeña ciudad dotada de todos los servicios. Había una panadería, una carnicería, una lavandería, una colonia agrícola, un viñedo, una granja de animales, un bar (que posteriormente se convirtió en un Centro Social). Además, el manicomio, en su total autosuficiencia, albergaba una sala de operaciones, radiología, laboratorio de análisis y consultorios donde se alternaban los consultores de diferentes especialidades. Esto seguía la lógica de la “peligrosidad” de los internados y la total autosuficiencia del manicomio era necesaria para garantizar su custodia.
Muchos hospitalizados fueron incorporados a estos servicios en función de sus capacidades: algunos fueron destinados a la lavandería, a la cocina, al bar, al huerto, a la cría de animales. De esta manera ocupaban su tiempo y recibían también una pequeña compensación mensual necesaria para la compra de cigarrillos y artículos de confort. Era el embrión de lo que posteriormente se convirtió en “terapia ocupacional”.
Siguiendo el ejemplo de lo que ocurría en otras instituciones psiquiátricas, comencé, junto con mis colegas, a realizar asambleas de sala. Participaban los internados y el personal encargado de la asistencia: los internados finalmente podían “tener derecho a la palabra”, hacer tímidamente sus peticiones y posteriormente beneficiarse de programas de resocialización.
Aunque desempeñaba el papel de Ayudante Principal, contaba con el pleno apoyo de mis dos Jefes que se sucedieron en aquellos años: el profesor Adolfo Petiziol y el doctor Mario Di Lecce. De ambos recibí “carta blanca”.
Finalmente, en mayo de 1978, el Parlamento aprobó la Ley 180 que imponía el cierre definitivo de los Hospitales Psiquiátricos para los nuevos usuarios, valorizando la voluntariedad del paciente, eliminando definitivamente el concepto de peligrosidad e invirtiendo la prioridad entre custodia y terapia. ¿Qué sucedió entonces?
Desde la promulgación de la Ley hasta su aplicación pasaron muchos años. Los lazos familiares se habían disuelto con el tiempo, el contexto territorial del que provenían los pacientes les era desconocido, así como también les era desconocido el mundo exterior a la institución. Muchos de ellos habían sido internados a una edad muy joven y desde entonces habían pasado muchos años.
A finales de los años 70, el profesor Bruno Callieri dejó el Hospital y en 1980 asumió la Dirección Sanitaria el Profesor Pier Luigi Scapicchio, mi amigo fraternal, que había sido uno de los promotores y redactores de la Ley 180.
Con él continué en total sincronía la labor de cambio de la Institución psiquiátrica.
En 1982 se convirtió en Jefe de Departamento.
Exactamente. Recibí el encargo y continué con los colegas que se fueron turnando en el pabellón, el trabajo ya estaba planteado pero necesitaba pasos adicionales.
Siempre con el valioso y minucioso trabajo de las asistentes sociales, los hospitalizados finalmente obtuvieron el Documento de Identidad y el Código Fiscal, documentos necesarios para presentar la solicitud de Invalidez Civil con la correspondiente asignación: fue un paso más para el reconocimiento oficial como ciudadanos a todos los efectos.
Con la colaboración del Alcalde logramos obtener, en la entrada del Hospital, una mesa electoral que permitiera a los pacientes votar en las elecciones tanto políticas como administrativas. La mayoría de las papeletas fueron anuladas, lo sabíamos, ¡pero lo que importaba era el gesto, no el voto!
Antes de pensar en una inserción en un contexto diferente al de la institución, era necesario salir al exterior: Así comenzamos a organizar actividades de socialización: Fiestas con música y baile, fiestas de carnaval con disfraces, excursiones al mar, etc. También formamos un equipo de fútbol (dentro del gran parque del Hospital existía un campo deportivo reglamentario, hasta entonces sin usar) y organizamos torneos con los equipos de fútbol de los Centros de Salud Mental de Roma que incluían verdaderos desplazamientos.
La alegría de los pacientes mientras subían al autobús para recorrer las calles de la ciudad todavía me conmueve.
Los prejuicios hacia los enfermos psiquiátricos y el lugar que los había mantenido recluidos durante tantos años requerían una acción fuerte que modificara el enfoque cultural.
Ya eran muchos los que creían en esta obra de reconversión. Con los colegas y un grupo de operadores sanitarios y personal encargado de los distintos servicios dentro del Hospital, se creó un grupo espontáneo que, con gran entusiasmo, dio vida a numerosas iniciativas.
¿Por ejemplo?
Habría muchas iniciativas que contar por el impacto que tuvieron tanto dentro como fuera.
En los años 1985/86 se organizó, en el parque del Hospital, un Belén viviente y un Vía Crucis con la participación de pacientes y operadores que en su papel de “actores” no se distinguían unos de otros. Todos trabajaban juntos durante meses para construir y montar las escenas, confeccionar los trajes y el calzado.
Con motivo del Carnaval en los mismos años, participamos en los desfiles de carrozas alegóricas de Tívoli y de los pueblos cercanos con una carroza construida siempre por operadores y pacientes.
Todavía recuerdo la multitud de ciudadanos conmovidos que venían a ver las representaciones y no a los “locos”: Por primera vez el mundo exterior entraba en el “Manicomio”.
Entre otras iniciativas, instituí una tarjeta identificativa para cada uno de los pacientes que, por sus condiciones psíquicas, eran capaces de salir al territorio circundante. Se indicaban los datos personales y su residencia con la dirección del Hospital.
¿Nos cuenta alguna anécdota al respecto?
Citaré uno por todos: Una noche dos pacientes que habían ido a Roma para ver la gran ciudad perdieron el último autobús para poder regresar. Pidieron ayuda a una patrulla de la Policía, mostraron su tarjeta y fueron orgullosamente acompañados de vuelta por los policías.
Hubo, por supuesto, también momentos de aprensión y preocupación: Un paciente, que había recuperado su libertad y podía salir del hospital a menudo, iba a visitar a su familia, pero un día no regresó. Después de algunos días fue encontrado muerto en Castelfusano, se había suicidado. Para mi gran sorpresa, posteriormente vino a verme el hermano (un Magistrado), para agradecerme por haberle devuelto a su hermano la dignidad de ser humano y por haberle permitido vivir el último período de su vida de manera “normal”.
¿Fueron los años de los psicofármacos de “nueva generación”?
Sí, y su introducción fue de gran ayuda: Medicamentos eficaces y sin los muchos efectos secundarios que tienen los psicofármacos de vieja generación.
Recordamos que le debemos a usted la introducción en Italia, entre finales de los años 80 y los años 90, gracias a estudios controlados de algunos nuevos antipsicóticos (entre ellos la Risperidona) y sobre todo la reintegración de la Clozapina en nuestro país, fármaco absolutamente esencial en el tratamiento de la Esquizofrenia, y hasta hoy aún no superado en eficacia en las formas resistentes. ¿Qué sucedió después?
En este punto había que afrontar el siguiente paso.
Con gran orgullo, recuerdo los elogios que, junto a mi grupo, recibimos del recordado Franco Basaglia con motivo de la visita que realizó para verificar el estado de implementación del proceso de transformación del Hospital Psiquiátrico.
La Reforma Psiquiátrica preveía la desinstitucionalización de los internados y su integración en el territorio de procedencia en colaboración con los Centros de Salud Mental. Preveía la posibilidad de dar una respuesta diferente y más eficaz a la llamada “área de la cronicidad”, que se refiere a los pacientes institucionalizados, el llamado “residuo manicomiale”. Se hablaba de “estructuras intermedias”: estructuras residenciales y semirresidenciales, comunidades protegidas dentro pero fuera de los muros manicomiales, comunidades de alojamiento, grupos de apartamentos.
Junto con mis colaboradores traté de evitar las “altas salvajes”: Pocos eran los pacientes que aún tenían una familia capaz de acogerlos y asistirlos.
Transformamos uno de los pabellones del hospital siguiendo el modelo de una comunidad: con una veintena de ingresados organizamos una realidad de autogestión. Había presente un solo enfermero mientras toda la gestión era delegada a los que ya se habían convertido en huéspedes, simplemente asistidos por el equipo terapéutico-rehabilitador. Las reuniones diarias eran el núcleo de la vida de la comunidad.
Llegar a la deshospitalización prevista por la Ley 180 no fue fácil porque era difícil arrancar a los “huéspedes” de una realidad que conocían bien, para insertarlos en un contexto diferente, aunque mejor. De hecho, hubo muchas resistencias.
La Ley 180 finalmente llegó al momento de su implementación real: el Proyecto-objetivo “Protección de la Salud Mental 1998-2000 – Ministerio de Sanidad”, entre otras cosas, disponía la creación de estructuras residenciales que podían acoger a no más de 20 personas, ubicadas en contextos urbanos, fácilmente accesibles y que favorecieran el intercambio social.
De hecho, comenzó una nueva aventura: la búsqueda, en los contextos urbanos del territorio circundante, de inmuebles adecuados y el cuidado del mobiliario que fuera lo más parecido posible a una vivienda privada. La selección de los pacientes se realizó a través de reuniones de departamento en las que se intentaba que participaran activamente incluso en la elección de su propio compañero de habitación. Cada uno de ellos aportó su contribución para personalizar lo más posible su “nueva” vivienda.
Se necesitó mucho trabajo para que los “vecinos” aceptaran la presencia de los “locos”. Hubo protestas, algunos pidieron a los alcaldes (con quienes ya se había hecho un trabajo previo de sensibilización) que impidieran la apertura de esas Comunidades.
En realidad, luego, bastaron pocas semanas para hacer cambiar de opinión incluso a los más escépticos.
En 2 años logramos abrir cuatro Comunidades de Convivencia e insertar a unos 80 huéspedes.
Aprendieron a encargarse de la limpieza de los ambientes en los que vivían, a lavar la ropa, planchar, hacer las compras, ayudar a la cocinera y todas las actividades de la vida cotidiana que realiza cualquier persona “normal”.
Su vida era un descubrimiento continuo: El asombro en los ojos de María al entrar con una operadora en un supermercado para hacer la compra: ¡parecía Alicia en el País de las Maravillas! Giorgio y Angela, que ya antes sentían simpatía mutua, finalmente vivían en la misma casa. Posteriormente “alzaron el vuelo”: logramos conseguirles del Ayuntamiento de Tívoli un pequeño apartamento y se fueron a vivir juntos. Luciano, una persona solitaria que pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, a menudo tomaba el autobús y se ausentaba todo el día. Una mañana, el operador que estaba de servicio informó que Luciano la noche anterior no había regresado. ¡Consternación general! Volvió después de varios días. La mañana siguiente a su regreso me recibió con una caja de puros cubanos y, haciéndome prometer que no revelaría a nadie ese secreto, me contó que había ido a Cuba. En los días en que se ausentó, había solicitado y obtenido el pasaporte, había comprado el billete de avión, había ido al aeropuerto, ¡había tomado el avión! Todo en total autonomía. ¿Dónde estaba el Luciano que habíamos conocido muchos años antes en el manicomio?
¡Habría muchos episodios que contar! Todos tienen como denominador común el camino de humanización iniciado muchos años antes y la relación de confianza mutua que había establecido con cada uno de ellos.
En 2002, habiendo alcanzado la edad para la jubilación, ¡mi trabajo había terminado! ¡No fue fácil dejar a quienes ya consideraba mis amigos y por quienes era considerado su “mejor” amigo!
Recordamos también la cooperación con el colega fallecido en 2021, Paolo Decina, también él psiquiatra emigrado a EE.UU. en los años 70, con quien, además de varios proyectos, habíamos iniciado en Italia un “Cooperation Study” con el Prof. Alexopoulos y la Universidad de Cornell de NY (EE.UU.) sobre la depresión en la edad geriátrica, con el registro del “brazo” italiano en el NIMH, estudio llevado a cabo en Italia por el hijo Aristotele (1996-97).
Continué mi actividad como profesional independiente en su consultorio pero, aunque amaba profundamente mi trabajo y la relación con los pacientes, todavía sentía la necesidad de transmitir mi experiencia a jóvenes profesionales que veía “sedientos de saber”.
Junto a mi hijo Aristotele, creé en mi consultorio, en via Fasana 21, el CENTRO CLÍNICO INTEGRADO DE PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA - C.I.Psi Clodio, un centro integrado de psiquiatría y psicología compuesto por un equipo de psiquiatras, psicólogos y psicoterapeutas que trabajan en la intervención y prevención del malestar psíquico en varios sectores y según un enfoque integrado para el tratamiento y el cuidado.
Gracias a su equipo diverso, se ocupa de cualquier malestar o trastorno psicológico y relacional en adultos, adolescentes, preadolescentes, niños, parejas y familias, con una especialización particular en el Trastorno Bipolar del estado de ánimo.
También hay una sección dedicada al área pericial forense y otra a la evaluación clínica mediante el uso de los test científicamente más válidos de los que disponen las neurociencias.
Qué ofrece:
· Evaluación psicodiagnóstica
· Consulta psiquiátrica y tratamiento farmacológico
· Asesoramiento psicológico para adultos, adolescentes y niños
· Asesoramiento psicológico para la pareja y la familia
· Psicoterapia individual, de pareja, de grupo con orientación psicoanalítica o cognitivo-conductual
· Psicoeducación individual y para la familia
· Terapia sexual individual y de pareja
Cargando Twitter....
© cipsiclodio.it - Contactos: cipsiclodio.info@gmail.com